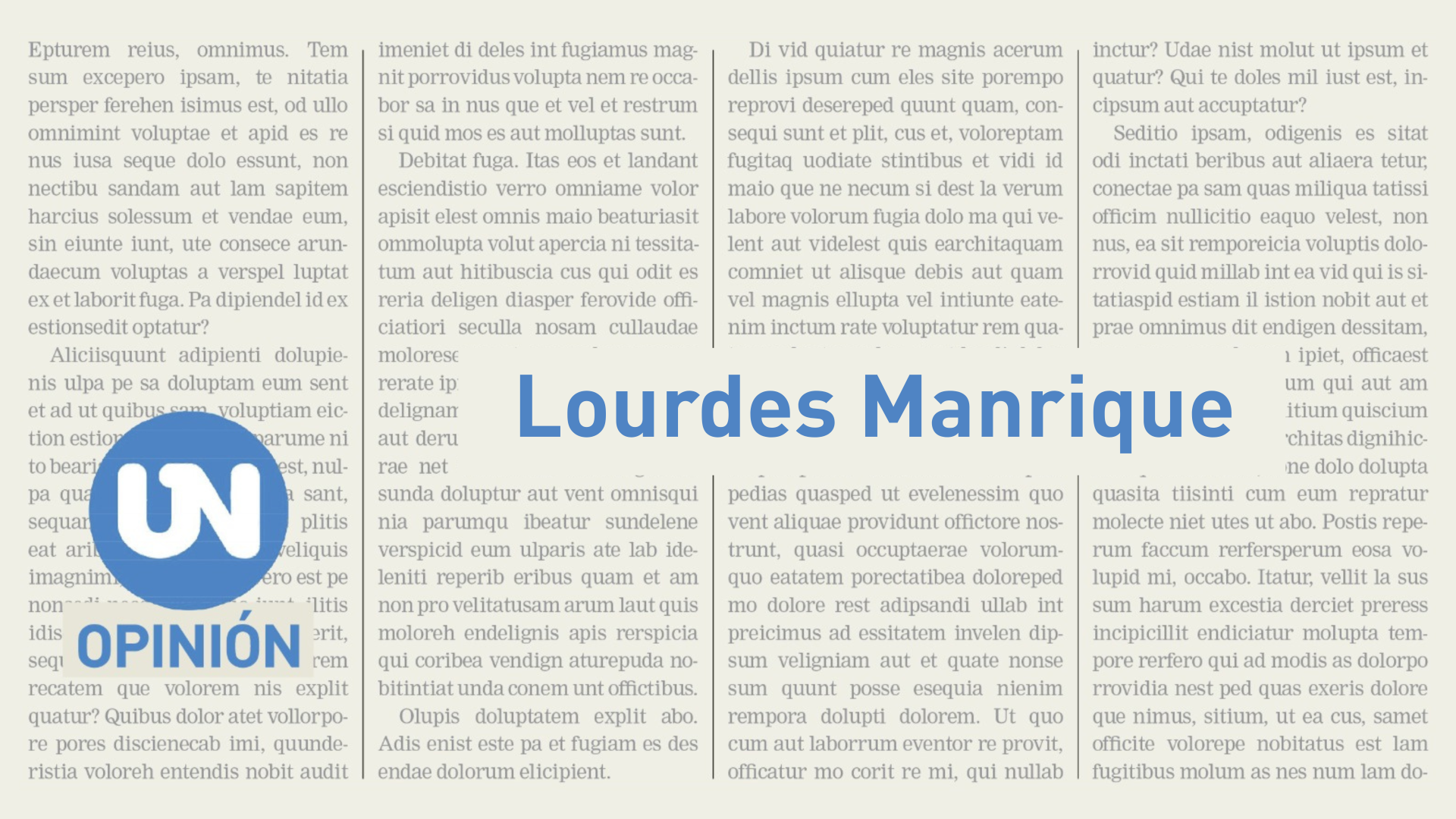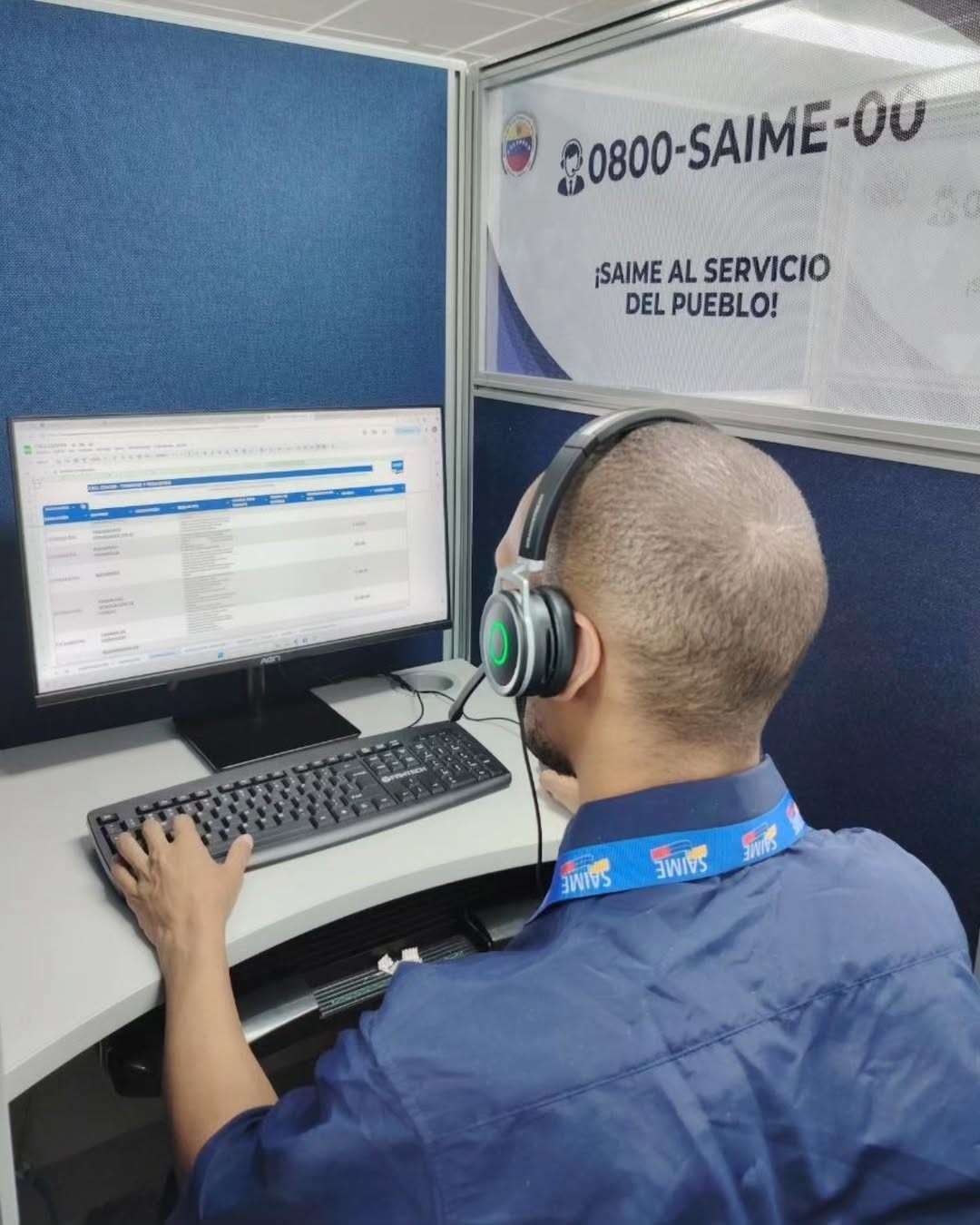César Rengifo (1915-1980), artista que incursionó no sólo en el arte dramático, como dramaturgo y director, sino igualmente en la pintura, escultura, poesía, periodismo y el ensayo, es considerado dentro del panorama teatral venezolano como el dramaturgo que dio un salto hacia una concepción moderna del género del país, dejando atrás los preceptos costumbristas de los años comprendidos entre 1920 y 1940. Habiéndose iniciado como dramaturgo durante esos años con Por qué canta el pueblo (1938) y Yuma o cuando la tierra está verde (1940), impone en estas obras y en las futuras que escribirá, la corriente del realismo social.
Las torres y el viento (1956), obra de interés para el análisis, está escrita en dos actos y un prólogo, el tema del petróleo es reflejado dentro de una estructura dramática en la que un presente y un pasado actúan en contrapunto, siendo ambos dramatizados como presente aunque algunos pasados no son dramatizados sino evocados. Presente y pasado son a la vez y respectivamente plano real y plano imaginario. El presente –tiempo que se dramatiza en el prólogo realistamente-está además simbolizado en el protagonista, el viajero, un joven guerrillero que, en el primer acto, dentro del mismo plano real, llega herido a un lugar que es infernal con connotaciones sociales. Como se lo informa Marta, la posadera, al decirle:
“Aquí se iniciaron las explotaciones: ¿No vio por la pendiente las torres y los balancines abandonados y mechurrios aún encendidos? De noche parecen los candelabros del infierno”.
Como lo acota Rengifo la acción de la pieza transcurre en una región cercana a Mene grande en un transcurso de tiempo que se ubica entre 1914 y las últimas décadas del siglo veinte. A través de Marta que simboliza, como el viajero, el presente, siendo ambos personajes del plano realista, se nos trasmite el dato histórico, pero Rengifo nos lo convierte en un dato ficcional al decir Marta al Viajero, que ese pueblo:
“Es el sitio de las cruces. Se habló mucho tiempo de este pueblo hace años, cuando las matazones de indios”.
Todo lo cual-muerte, dolor y destrucción- inicia la pintura de un infierno social devastador. En este primer acto, el descenso al inconsciente se produce por una alucinación, la del viajero, que es consecuencia de una fiebre muy alta originada por una herida. Esta alucinación es el puente para introducirnos en un pasado infernal, alude según el autor, a la fiebre colectiva que produjo la explotación petrolera y detrás de ella en el tiempo a la que lanzó a los conquistadores hispanos a la persecución del Dorado, acto ya incendiado por una floración de figuras míticas paradisíacas, acrisoladas en la imaginación indígena, así como en la medieval y renacentista de los españoles.
El eje central del pasado histórico infernal corre por los personajes del Forastero y Luciana Pantoja, unidos por el mismo origen indio.
Luciana y el Forastero se enfrentan sin dudas y aguerridamente a las fuerzas políticas que están simbolizadas en el muñeco I (jefe civil) y Muñeco II (diputado) y a las fuerzas económicas representadas en el Muñeco III (imperialista yanqui), figuras titánicas pertenecientes a un drama inconsciente mucho más que a una verdad histórica. La lógica del inconsciente colectivo preside la construcción de los personajes del Viajero desdoblado en el Forastero y de Marta en Luciana Pantoja, los dos personajes del pasado son habitantes de las sombras colectivas activas en los personajes del presente, todo lo cual es descriptible en los términos de la Mascarada arquetípica. Ellos retratan en la intuición figurativa renginfiana, presencias ancestrales, esencias raciales, indígenas, a la manera que pudo ser retratada una Ática profunda en el drama de la casa de Argos. Ellos existen en la mente del personaje el Viajero y de Marta, porque son arquetipos, figuras que cuando anduvieron por el mundo fueron devoradas y resucitan, como Osiris, Perseo, como el héroe muerto y fragmentado de todas las mitologías. La matriz mítica cumplida en este argumento es, pues, la del Vientre de la Ballena. Joseph Campell nos dice:
«La imagen del Vientre de la Ballena constituye un símbolo universal (…) Es por ello que a lo largo y ancho de todo el mundo aquellos hombres cuya función ha sido la de hacer visible sobre la faz de la tierra el misterio de la muerte del dragón que permite renovar la vida han encarnado en sus cuerpos este gran acto simbólico, diseminando su carne, al igual que ocurría con el cuerpo de Osiris, en aras de la renovación del mundo»,
He aquí que de esta carne mítica está hecho el Forastero. Si existió históricamente o no poco importa. Ya durante su vida se consubstanció con una figura mítica y vive entre los hombres, encarnándose en alguno de ellos después de su muerte:
“el Forastero no ha muerto… Anda en el viento…! ¿Lo oyes? ¡Corre por el pueblo! ¡Por la selva!»
Así dice el guerrillero, quien es justamente la encarnación presente del viejo mito. Antonio María, que es el viejo sabio arquetípico, trasmisor de la historia, el Tiresias, es quien nos da cuenta de ello. Es el chamán de nuestras culturas.
Antonio María es pesimista:
Luciana: ¡Cada torre se asentará sobre una tumba!
Antonio: Nadie cree eso. Ni yo mismo. Los indios y los conuqueros fueron tercos; han podido negociar las tierras como lo han hecho. Todo cuanto se haga contra los fuertes es inútil. Eso dijeron muchos por ahí, y yo lo repetí y lo repito. “
La estructuración de los tiempos sirve a esta construcción de memoria colectiva: luego de ver al Forastero decidido a enfrentarse a las fuerzas políticas y económicas, lo recibiremos, por fragmentación temporal y espacial (flashback), en un pasado lejano que tiene relación con sus orígenes indios y en un pasado más inmediato como lo es su llegada a la posada «El Dorado”, regentada en ese entonces por Luciana Pantoja.
La lucha del Forastero contra los titanes culmina con la muerte de éste y constituye una acción relevante hacia final de acto y aparece eclipsada por el autor que sólo nos informa de ella a través de Luciana y los personajes de las rezanderas.
“Luciana: ¿Fue aquí mismo donde lo mataron?
Rezandera II: Sí, los tiros partieron de los matorrales, pero nadie vio a la gente que disparó.
Luciana: ¡Yo sí los vi!
Rezandera I: (Asombrada) ¿Tú? ¿No estabas en la posada?
Luciana: Pero los vi. No se encontraban en los matorrales, sino sobre las torres…
En esta manera no dramatizada sino narrada mediante evocaciones se percibe la huella de las técnicas dramaturgísticas brechtianas, enderezadas a evitar catarsis; para el caso se aspira que este asesinato cree reflexión en el espectador en lugar de arrancarnos, con su dramatización presente, una emoción dolorosa, que sería, por el contrario, fundamental en el teatro griego.
Si la muerte del Forastero coincide al final del primer acto, con la expresión de un grito sígnico ¡Petróleo! ¡Petróleo! ¡Petróleo!, se traducirá también en la transformación de Luciana Pantoja en una aguerrida combatiente, siendo ella el único personaje dentro de la pieza que sufre transformación. De esa transformación de Luciana refiere Antonio María al Viajero:
«¡Sí!¡Increíble! Aprendió a manejar armas, disparar flechas, ¡a mandar montoneras! ¡Su nombre se ha hecho temible!»
Diálogo que nos remite al arquetipo de Atenea, encarnada en Luciana Pantoja. Karl Kerényi describe a esta diosa como
«…la terrible, la que suscita el estrépito de los combates, la conductora de ejércitos, la que se complace en los tumultos, guerras y refriegas…»
Tal vez también hay una resonancia arquetipal en la relación de la protagonista con el Forastero, descrito por Antonio María: «¡Pero nunca descubrirán qué clase de amor hubo entre el forastero y Luciana! Eso será siempre un misterio».
Recordemos que Atenea es una diosa virginal en la que el erotismo no es el centro de la relación, constituido en cambio por la comunicación a través de lo ideal.
Antonio María se comunicará con Luciana después de muerta. En este hecho percibimos filiación con la obra del dramaturgo brasileño Nelson Rodríguez, en la que madame Clessi después de asesinada cuenta los detalles de su asesinato al personaje de Alaide:
Antonio: (Turbado) ¡No sé de dónde llegas, Luciana! Casi no veo tus ojos. ¿Me permites que toque tus manos?
Luciana: ¿Para qué? ¡Verás que mi piel quema! ¡Que estoy de pie, viva! (Toca al viejo Antonio María). ¡Tú en cambio, estás frío, porque eres un muerto y no lo sabes! ¡Un muerto como los otros! (El viejo Antonio María retrocede lentamente). ¡Yo voy a buscar hombres vivos para que se coloquen frente a las torres! ¡Y he de encontrarlos, ten seguridad!
Personajes femeninos, más pasivos que Luciana Pantoja, Marta y la Mendiga, (la inconformidad a gritos), son las hermanas Lugo, señoritas romanticonas que sólo viven el amor a través de Luciana Pantoja y el Forastero. Antonio María confiesa de ellas:
«Esas solteronas Lugo viven pendientes de todo cuanto huela a amoríos. Han releído las cartas de ese cofre más de cien veces…»
Con la muerte del Forastero y Luciana Pantoja queda resuelto el conflicto del pasado, conflicto que es social y por ello similar, quepa la cita, al de Los Invasores del chileno Egon Wolff, pero con una diferencia significativa en su planteamiento: El Viajero no vive como Lucas Meyer, dos vidas, en la que la exterior está en conflicto con la interior, y es en esta vida interna donde habitan los conflictos sociales, creándose una dialéctica interior-exterior. Muy por el contrario, el Forastero y Luciana carecen de vida interior-individual. Con ello ha querido Rengifo excluir lo individual-psicológico de acuerdo al postulado formal brechtiano-, situación que no ocurre en la obra wolffiana. Más construcción psicológica existe en el protagonista del presente, el Viajero. Hay en él una psicología, pero, distingamos, no es una psicología individual, sino remite a un alma arquetípica, gemela de la propia y anterior. Llevando esto a las categorías de Villegas-obstáculo interior y obstáculo exterior-constatamos que no hay en el personaje conflicto interior. El conflicto es social, exterior, él choca con los soldados del gobierno.
La poesía de los objetos testimonio es jugada por Rengifo apelando a la maravillosa virginidad que, para nuestros ojos occidentales, les confiere la cosmovisión indígena, que tiene además el poder de una verdad mítica. El viento aúlla en este Zlumaque infernal de alucinación histórica y el aullar es una lectura del aire en movimiento común a cualquier cultura pero que adquiere una riqueza especial cuando Antonio María dice de Luciana: “Quería estar sola y había que dejarla. Hablará con él como hacen ciertos indios con sus muertos, y el viento le borrará las lágrimas. ¿Lo oye como pasa esta noche? Le aseguro que está aullando sobre el cuerpo y la sangre del Forastero…”.
Así el viento se vuelve un personaje, aliado a la protesta de Luciana y el Forastero. Las torres, aunque son de hierro también tienen ánima, especialmente potente a causa del animismo indígena que las nombra. Aquí se cumple el principio todorodviano de la trasgresión del límite entre materia y espíritu, que como está dicho caracteriza a la imaginación desordenada. En diálogos de Antonio y Luciana esto se vuelve evidente:
“Antonio: Ya ve, él no quiso creerles. Pero joven, las torres caminaron. Chiss, yo las oía de noche. Pan, palf, pan, palf… pan, palf… Bajo sus patas crujían las piedras, las raíces, los pantanos. Y Luciana también las oyó.
Luciana: (Inquieta) Antonio María. ¿Oyes?, las torres avanzan. Están derribando árboles y cruzándonos. (Se oye nuevamente el ruido sordo metálico) ¡Trituran pueblos, ciudades, caminos! ¡Óyelas! ¡Pronto machacarán a la gente! “
Dentro de esta visión mágica, las torres son también, como el viento, unos personajes, personajes titánicos, tanto como lo son las fuerzas simbolizadas en los muñecos.
La música que indica las acotaciones de la obra, sobrepasa la realidad exagerándola, recreando así una realidad alucinada acorde con la vivida por el protagonista, realidad que entraría dentro de la estética del expresionismo, a la que es filiable la escena del baile donde irrumpe el tío Sam, en un clima histérico creado por rápidas proyecciones de diapositivas. Visto así, el petróleo es una maquinaria manejada por fuerzas titánicas que manipulan al grupo nacional.
Tras la alucinada reminiscencia de un pasado de ambiciones y violencia en el que se ha sumergido, y que fue descenso a un inconsciente marcadamente colectivo, el protagonista retorna a su presente con lo que se cierra un círculo narrativo. Sigue herido, poco después muere ejecutando su destino de Osiris y Perseo, como lo hizo arquetipalmente el Forastero en décadas anteriores.
Los personajes rengifianos son pues habitantes de la zona de sombras de un personaje de un presente dramático (el Viajero). Es una sombra colectiva, como se puede deducir de la presencia de arquetipos tales como: Atenea, la guerrera (Luciana Pantoja); Osiris, el héroe destruido que resucitará en las mentes (el Forastero); los titanes (los muñecos I y II) y el viejo sabio, conocedor de la historia y narrador de ésta (Antonio María). El ambiente, aunque realista está mitologizado: ciertos fuegos son «del infierno». Todo este material procede del inconsciente del protagonista componiendo la Mascarada arquetípica, descrita por Northrop Frye, esto es, se dramatiza el teatro existente en la mente de un personaje, con independencia de que pueda existir o haya existido o no en la realidad. Todo lo anterior implica, por supuesto, siguiendo la clasificación de Patrice Pavis, que la acción aparece mediatizada por el protagonista.
También en esta obra el texto dramático es generador de una gran teatralidad. Pero a diferencia por ejemplo de Trescientos millones y Vestido de novia, en las que el obstáculo a vencer reside en el interior de sus protagonistas, en esta pieza hay obstáculo exterior tanto para el protagonista del presente, que está herido por un tiro proveniente de la realidad, como para el protagonista del pasado. En este plano evocado se desarrolla un argumento con obstáculos exteriores bien definidos y que crece en intensidad dramática hacia un final, que es la muerte del Forastero y Luciana Pantoja. El descenso al inconsciente, la alucinación del protagonista, funciona como efecto retardante.
Al igual que Roberto Arlt en su país, Rengifo ejecuta en Venezuela un rompimiento con la estética costumbrista. En términos del descenso a los infiernos como un descenso al inconsciente, esta obra la ejecuta frontalmente, tanto en la construcción de argumento como en la técnica, con una estructuración de escenas en la línea de la imaginación desordenada. No incorpora, sin embargo, ésta en la dramaturgia continental, pues ya lo había hecho Nelson Rodríguez en 1943, con Vestido de novia. Su aporte central es la combinación creativa de las técnicas brechtianas de desenfatización y evitación de la catarsis con la imaginación desordenada.