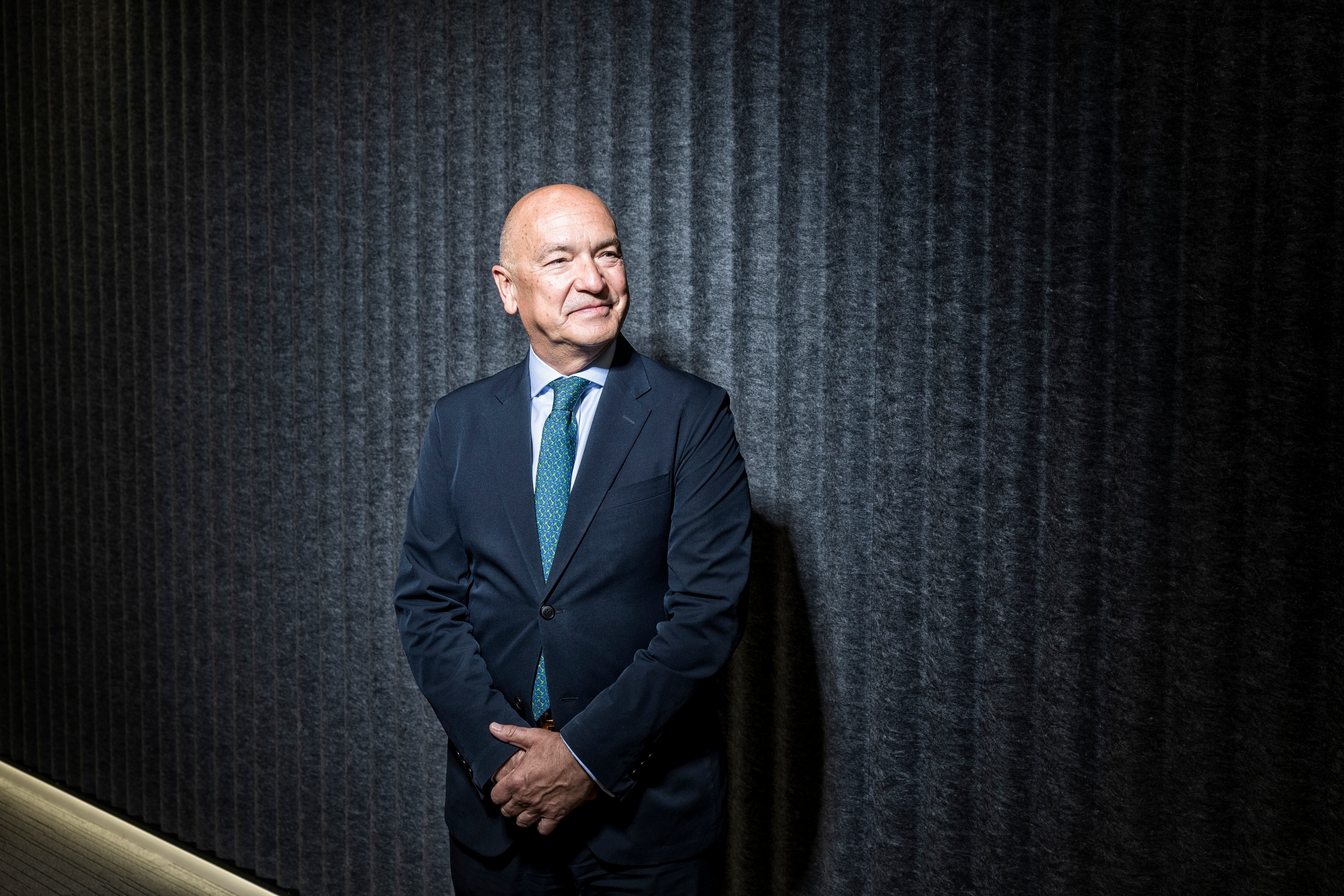
Santiago Íñiguez (Madrid, 63 años) elude la inteligencia artificial para tejer sus textos, en los que reflexiona sobre liderazgo, tecnología y relaciones humanas; confiesa que escribir es su práctica favorita, por eso prefiere mantener esta habilidad alejada de los modelos de lenguaje como ChatGPT. Sin embargo, utiliza la IA con otros propósitos menores: redactar recomendaciones o traducir alguna frase a otro idioma. El presidente ejecutivo de la IE University cree que la IA transformará paulatinamente las industrias, pero que actualmente la tecnología del momento se encuentra en fase beta, repleta de errores que han ralentizado su impacto en las empresas. También profundiza en los cambios que se avecinan en el aprendizaje, en el mercado de trabajo y en el papel que juegan las universidades a la hora de formar ciudadanos críticos, que consigan trabajar junto a la tecnología y no ser sometidos a ella.
Pregunta: Un estudio del MIT indica que solo el 5% de las empresas registran retornos a la inversión en IA. ¿Le sorprende el resultado?
Respuesta: No, no me ha sorprendido porque generalmente cualquier cambio tecnológico tarda tiempo en implementarse y en digerirse. Siempre hay una resistencia natural a la transformación, y las empresas aún están atravesando la fase de ensayo y error. Hace falta, como se explica en la economía, bajar por las curvas de experiencia, es decir, reducir poco a poco los errores. De todas formas, la IA generativa está aquí para instalarse, desarrollarse y potenciarse. Así lo señala Salman Khan en el último de sus libros: el genio ha salido de la lámpara y no puede volver a meterse. Lo importante es saber cómo combinar el uso de estas herramientas con el desarrollo de otras habilidades cognitivas igualmente importantes, pero creo que claramente las ventajas sobrepasan con creces las desventajas.
P: En el caso de las universidades, ¿ha enriquecido la experiencia educativa?
R: La IA invita a que los profesores puedan interactuar más activamente con los alumnos, lo que produce que la enseñanza en general sea mucho más rica. Dicho esto, no hay que olvidar la importancia de lo que se suele denominar la metacognición. Al final, hay que empujar a que los estudiantes no olviden pensar cómo piensan. Practicar la metacognición implica tomar conciencia de nuestros procesos mentales, detectar los patrones que los guían y tomar distancia para preguntarnos: ¿Qué problema intento resolver? ¿Cómo lo estoy abordando? En educación, la metacognición permite a los estudiantes planificar sus estrategias, supervisar su aprendizaje y ajustar sus métodos. Sin embargo, estas habilidades no surgen automáticamente; deben cultivarse deliberadamente.
P: ¿Qué necesita un recién graduado para el nuevo mercado laboral?
R: Potenciar mucho más las habilidades genuinamente humanas, aquello que nos convierte en seres distintos de una plataforma de procesamiento del lenguaje, como es ChatGPT. Y este tipo de educación está vinculada a la formación clásica de las virtudes, aquella que estudiaban los romanos: aprender lo que son la seriedad, el compromiso cívico, la piedad, lo que es la disciplina en el trabajo, lo que es la contención en el comportamiento, entre otras.
P: Pero la IA también está produciendo estragos. Hay personas que la usan como terapeuta o consejera personal. ¿Le preocupa?
R: Sin duda, pero de todas maneras no creo en ninguna distopía. Hay gente que piensa que la tecnología nos va a conducir a un escenario donde no vamos a trabajar, donde vamos a poder emplear la mayor parte del tiempo en ocio y los algoritmos van a trabajar por nosotros; y en el otro extremo está el escenario donde las máquinas se convierten en dueñas del universo. Creo que el futuro va a estar entre los dos extremos.
La IA no va a sustituir el sentimiento de empatía que se siente por una persona
P: ¿En qué seguiremos destacando los humanos?
R: Hay un relato muy interesante de H.G. Wells, donde existe un universo utópico en el que las personas no necesitan hablar porque se entienden con mirarse. Con una mirada saben lo que van a decir. Entonces llega una nave con seres que no entienden esta forma de comunicación. Esto sucede entre las familias, las parejas, los padres e hijos. Sucede cuando existe una empatía inmensa de fondo. Lo que hacemos en las escuelas de negocios es intentar que los alumnos desarrollen sus habilidades en este sentido, entender cuáles son las emociones de la gente con las que uno trabaja también tiene que ver con construir una virtud. Las soluciones de inteligencia artificial nos van a ayudar enormemente a procesar información y a encontrar respuestas más rápidas, pero no van a sustituir el sentimiento de empatía que se siente por una persona.
P: Sin embargo, parece que la educación está dejando atrás estos valores, más propios de una formación en humanidades.
R: Pensemos en los grandes científicos como Einstein o en un gran arquitecto como puede ser Norman Foster. Lo que uno advierte es que no son solamente técnicos, no son personas que han diseñado un edificio, sino que tienen pasión por entender las necesidades de los demás y también intentan resolver cuestiones de sostenibilidad que les preocupan. Se preguntan, por ejemplo, ¿cuánto pesa un edificio? ¿Cuánto material se ha utilizado? Y al mismo tiempo se interesan por las necesidades de sus clientes. Son ámbitos que se van aprendiendo cuando uno profundiza en los distintos ámbitos de las humanidades. Paradójicamente, en muchas universidades están recortando los programas de humanidades.
P: ¿Por qué se están dejando atrás?
R: Hay una concepción equivocada de la educación y es lo que yo llamo a veces el medicionismo. En la empresa persiste la obsesión por determinar cuáles son los indicadores clave y poder medirlo. Se orienta todo el ejercicio de un ejecutivo a que logre un determinado porcentaje en el crecimiento de ventas u obtener un beneficio. Son aspectos muy concretos que se pueden medir en el plazo de un año. Pero, al mismo tiempo, hay cosas que se escapan: pensar de forma disruptiva, seguir a la competencia muy de cerca, cuidar de las personas que son al final el activo más valioso en una organización y todo esto es difícil de medir con esos indicadores. Lo que hace falta es que los estudiantes sean críticos, piensen reflexivamente, no solo formación desde el punto de vista técnico.
En la empresa persiste la obsesión por determinar cuáles son los indicadores clave y poder medirlos
P: ¿Dónde está funcionando?
R: En Estados Unidos o en el mundo anglosajón en general suele haber dos ciclos de la enseñanza superior. Suelen tener un primer ciclo que se denomina artes liberales, en el cual hay un currículum más abierto y se estudia historia, humanidades, arte; y en un segundo ciclo se produce la especialización o se hace el máster, en el cual uno se instruye como abogado o como arquitecto. Sin embargo, en Europa desde el siglo XIX se hicieron planes de estudio enormemente especializados porque se pensaba que era la manera de ver progresar al mundo científico. Ahora hay que preguntarse, ¿cuál de los dos espacios geográficos genera más emprendedores?
P: Se habla mucho de la destrucción de miles de empleos. ¿Cuál estima que será el alcance real de esta transformación?
R: Hay que distinguir lo que es una tarea de lo que es el trabajo. El trabajo de un gerente, por citar un empleo, comprende muchas tareas distintas. Incluye, por ejemplo, el análisis financiero, una tarea que se va a agilizar muchísimo porque ahora podemos tener el análisis de un balance o de una cuenta de resultados en tiempo real, sin acudir a una calculadora. Pero hay otras tareas del gerente que son genuinamente humanas: las relaciones interpersonales, las entrevistas, la discusión sobre proyectos, sobre si el lanzamiento de un nuevo producto encaja con las necesidades del cliente. La empatía que se genera con los clientes es insustituible por parte de una plataforma de inteligencia artificial generativa o un asistente virtual.
Tendencias es un proyecto de EL PAÍS, con el que el diario aspira a abrir una conversación permanente sobre los grandes retos de futuro que afronta nuestra sociedad. La iniciativa está patrocinada por Abertis, Enagás, EY, Iberdrola, Iberia, Mapfre, Novartis, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Redeia, y Santander, WPP Media y el partner estratégico Oliver Wyman.
Puedes apuntarte aquí para recibir la newsletter semanal de EL PAÍS Tendencias, todos los martes, de la mano del periodista Javier Sampedro.

